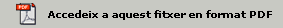HANNAH ARENDT (1906-1975): PARA UNA LECTURA DEL CAP. I DE “LA CONDICIÓN HUMANA”
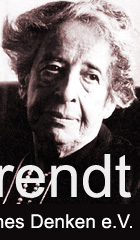
La Condición Humana (que en la edición alemana se titula «Vita activa») es una obra, publicada en 1958, pero con una cierta historia previa. De hecho en 1955, Arendt había escrito a Karl Jaspers que ella había «empezado muy tarde, hace apenas unos años a amar el mundo». La condición humana es una respuesta al problema del mal radical.
Como libro de filosofía política, convendría leerlo en la onda de La bomba atómica y el porvenir del hombre (1958) de Jaspers, que deseaba también un reencuentro entre filosofía y política para evitar lo peor. La insistencia arendtiana en que el hombre no tiene ‘naturaleza’, sino ‘condición’, puede (¿debe?) ser leída en la perspectiva de una reflexión sobre la técnica y el mal. Hay que explicar a la humanidad cuáles son las raíces de las que proviene en profundidad, devolviendo al hombre moderno la cultura antigua de la cual procede sin saberlo. De ahí el reiterado uso de categorías aristotélicas y agustinianas en el texto.
Como escribió su amiga Mary McCarthy (1912-1989), en Para decir adiós a Hannah Arendt (1906-1975): «En el dominio de las ideas, Hannah fue una conservadora —persuadida de que por poco que una cosa haya sido pensada, no se debe tirar por la borda, porqué un día podría servir—, a su manera fue una entusiasta del reciclaje. O, para decirlo de otro modo, el pensamiento era para ella una especie de gestación, una humanización de la experiencia salvaje (…). La tarea que le estaba reservada en tanto que intelectual excepcionalmente dotada y representante de las generaciones entre las que había vivido consistía en aplicar el pensamiento sistemático a todas las experiencias características de su época».
Lo que proponemos no es más que una lectura provisional párrafo a párrafo del cap. 1º del libro en la perspectiva de una mejor comprensión de las tesis de Arendt.
RESUMEN Y GUÍA DE LECTURA
1. La «Vita activa» y la condición humana
1: Arendt explica lo que ella designa mediante la expresión Vita activa es decir, el trabajo, la obra y la acción. Se puede adivinar la importancia de esos tres conceptos desde el punto de vista de una antropología moral y política: por una parte se trata de manifestaciones humanas constatables y por otra de datos de base inevitables de la condición humana
2: Definición de ‘trabajo’ como algo que ‘corresponde al proceso biológico del cuerpo humano’ y pues, a la condición humana de la vida. El animal laborans produce el trabajo, obra del cuerpo.
3: Definición de ‘obra’ como lo que se halla en el origen de lo no-natural, de la creación humana. El homo faber [faber: artesano] produce la obra, en tanto que obra de las manos. Está anclada en la pertenencia-al-mundo de la condición humana; lo que corresponde al ser-en-el-mundo heideggeriano (In-der-Welt-Sein).
El homo faber es libre de producir, mientras que el animal laborans vive «sometido a las necesidades de la vida» (cap III) y el hombre de acción «depende de sus semejantes» (cap. V).
4: La ‘acción’ vincula a los hombres entre ellos a partir de la relación de pluralidad propia de la condición humana. Tras de los tres párrafos previos de presentación del vocabulario, éste es mucho más extenso. La razón es que la pluralidad humana es esencial y permite la vida política, punto de vista al que se desplaza la autora para tratar sobre la condición humana fundamental.El hombre que actúa produce la acción.
5: Las tres actividades presentadas tienen condiciones propias: actividades y condiciones se hallan vinculadas a la vida y a la muerte, expresan el cuadro general de las acciones humanas en todos los tiempos. Sin embargo, la acción es la más ligada a la natalidad y a la novedad. La acción humana crea «la condición para el recuerdo, esto es, para la historia». Es la más ligada a la actividad política (‘actividad política por excelencia’) –pero no a la metafísica (recuérdese el papel de la muerte en la metafísica de Heidegger).
6: Hay que distinguir ‘la’ condición humana de ‘las’ condiciones aleatorias de toda vida humana. Los hombres, hagan lo que hagan, están condicionados por su obra, que prolongan incesantemente, y por su acción. Un objeto ‘condicionado’ por el hombre, le condiciona a su vez.
7: La ‘condición humana’ no se identifica con la ‘naturaleza humana’. Aparece una definición de la ‘naturaleza humana’ que comprende las actividades y las facultades humanas. Reaparecen aquí elementos desarrollados en el prólogo sobre el deseo de escapar de la Tierra. Incluso en tal caso, los escapados serían seres condicionados, incluso si tal condición derivara absolutamente de un autocondicionamiento.
8: Retomando la cuestión de la naturaleza humana, Arendt nos dice, a partir de San Agustín (sobre el que ella había escrito su tesis doctoral en 1929) que no somos capaces de definir la naturaleza humana, podríamos estudiar ‘quien’ es el hombre (el ‘quien’ es el hombre se revela en la palabra), pero —atención!— ‘que’ es el hombre es una pregunta que sólo un Dios puede responder, de ahí que «los intentos de definir la naturaleza humana acaban casi siempre en la construcción de una deidad, es decir, del dios de los filósofos». No podemos hablar del hombre como de un ‘qué’, es decir como de una cosa. En el fondo del párrafo se halla la diferencia que planteó Dilthey entre ‘explicar la naturaleza’ y ‘comprender el espíritu’.
9: Estamos ‘condicionados’, pero no absolutamente, por eso ‘quien’ somos no lo podemos explicar tampoco de una manera definitiva. Siempre es posible el cambio. La ciencia moderna universaliza el mundo al verlo como algo externo (Arquímedes). El texto reenvía a «La crisis de la cultura»: en un intento de ir más allá de Heidegger, que separaba netamente ciencia y filosofía. La ciencia no tiene por objeto, para Arendt ‘aumentar y ordenar’ nuestras experiencias, sino mostrarnos «qué es lo que se esconde tras de los fenómenos naturales, tal como se revelan al espíritu humano»
2. La expresión «vita activa»
1: La autora asimila la expresión vita activa, ‘sobrecargada de tradición’, a la tradición del pensamiento político (de Sócrates a Marx), siempre en relación al bios polítikos aristotélico y a la vita actuosa de Agustín, es decir, a la vida consagrada a los asuntos de la ciudad.
2: Arendt explica que Aristóteles excluía los modos de vida privados de libertad; este postulado excluía el trabajo del esclavo, del artesano y del comerciante. Los tres modos de vida que retiene «tienen en común su interés por lo ‘bello’», la vida de los placeres, la vida entregada a los asuntos de la polis y la vida del filósofo «dedicada a inquirir y contemplar las cosas eternas».
3: El bios políticos denotaba la acción en el dominio de los asuntos humanos. Ni el trabajo, ni la obra eran considerados. El privilegio de la política proviene del hecho de que la polis era «una forma muy especial y libremente elegida» -no despótica.
4: La vita activa perdió su sentido con la desaparición de la ciudad antigua, pero «ni que decir tiene» que ni el trabajo ni la obra «alcanzaron la misma dignidad». La existencia libre sólo fue posible en la vita contemplativa.
5: La contemplación (teoría) aparece ya en Platón, incluso inspira una organización política que facilita la vida filosófica. La apolitia, derecho de unos pocos en Aristóteles y en la antigüedad se considera en la era cristiana «como un derecho de todos».
6: Si se parte de la contemplación que es un reposo que permite la revelación de la verdad, entonces la vita activa es, en contrapartida, un no-reposo: askolia.
7: «Hasta el comienzo de la Edad Moderna», la interpretación que subraya la primacía de la contemplación — y relativa a la actividad como un no-reposo — se encuentra en expresiones tales como nec-otium o a-skholia. De donde también, la oposición, tan importante en la Antigüedad entre ‘conforme a la naturaleza’ (physei) y ‘conforme a la ley’ (nomô); es decir, la oposición entre las cosas que son ‘por sí mismas’ (por naturaleza) y las que sólo existen gracias al hombre (por ley o convención).
8: De donde también el sentido de la vita activa cuyo origen proviene de una oposición al de la vita contemplativa y que fue ampliamente confirmado por el cristianismo.
9: La demostración mediante una contradicción de la tradición y, en particular, mediante la historia de la noción, prueba el uso especial de la acepción de vita activa que propone Arendt. Ese uso ni siquiera cambió con Marx y Nietzsche que no pudieron dar la vuelta al marco conceptual tradicional.
10: Así, pues, si se ha producido una «moderna inversión» de los sistemas filosóficos, no se ha producido una ruptura: el interés por la vita activa «no es ni superior, ni inferior al interés fundamental por la vita contemplativa».
3. Eternidad contra inmortalidad
[Atención: la trad. española habitual no recoge el matiz, que sitúa la inmortalidad contra la eternidad prometida a los filósofos]
1: Existen dos órdenes de preocupaciones distintas: «el pensamiento puro que culmina en la contemplación» y «el compromiso activo en las cosas de este mundo»; en paralelo se encuentra la analogía de la oposición eternidad / inmortalidad.
2: «Inmortalidad» significa «vida no mortal en esta Tierra», es para los griegos la de la naturaleza y la de los dioses. La mortalidad, en cambio, es «la marca de contraste de la existencia humana». La mortalidad es una línea recta, en oposición a la circularidad de la vida biológica.
3: Los mortales, que tienen la capacidad de crear cosas («trabajo, actos y palabras», en griego ‘erga’) imperecederas, se encuentran «en un cosmos donde todo es inmortal excepto ellos mismos». «Por su capacidad en realizar actos inmortales (…) los hombres alcanzan su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza ‘divina’»
4: Un filósofo preocupado por su propia ‘eternidad’ (aunque menos por su ‘inmortalidad’), no escribiría, porque al escribir ingresaría en la vita activa. Sócrates no escribió.
5: «La experiencia del filósofo sobre lo eterno», lo substantivo de la filosofía —que se denomina lo ‘inexpresable’ (Platón) o lo ‘sin palabra’ (Aristóteles) y paradójicamente lo ‘nunc stans’, es decir, ‘lo eternamente presente’ o eterno—, solo se puede practicar lejos de la pluralidad de los hombres y lejos de toda actividad.
6: Esta experiencia de lo eterno la encontramos en la teoría o contemplación; procede de la justificada duda ante la inmortalidad e, incluso, ante la misma capacidad de permanencia de la polis. El triunfo del pensamiento de la eternidad sobre el de la inmortalidad no procede de la filosofía sino de la caída del Imperio romano y el advenimiento de la religión cristiana.
NOTA SOBRE ESTA LECTURA: En esta propuesta didáctica de lectura párrafo a párrafo del texto de Arendt, hemos intentado remitirnos en lo posible a la traducción de Ramón Gil Novales actualmente en el mercado, pero NO recogemos en absoluto su traducción —perfectamente confusa— de los conceptos centrales, ‘labor’, ‘trabajo’ y ‘acción’, sino que distinguimos entre ‘trabajo’ (labor), ‘obra’ (work) y ‘acción’ (action). Sencillamente: en Arendt ‘trabajo’ y ‘obra’ no designan el mismo campo. Recomendamos encarecidamente a quienes no puedan leer el texto inglés la traducción catalana del profesor de la Universitat de Girona Oriol Farrés (Barcelona: Empúries, 2009).