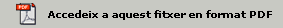EL
PROYECTO HOBBESIANO Hobbes presentó, por
temas, su filosofía política en tres libros: THE
ELEMENTS OF LAW (1640), DE CIVE (1642), y LEVIATAN (1651). Las
diferencias más manifiestas entre los libros se deben a
la concepción y la elaboración de la doctrina teológica
en los últimos libros.
Puede
decirse que la intención de Hobbes es doble:
1)
Poner la filosofía moral y política, por vez primera,
sobre una base científica.
2
) Contribuir al establecimiento de la paz cívica y la amistad
y hacer que la humanidad esté más dispuesta a cumplir
con sus deberes cívicos.
Estas
dos intenciones, teórica y práctica, estaban cercanamente
relacionadas en el espíritu de Hobbes. La última
intención, la cívica o civilizadora, identifica
a Hobbes con la tradición de la filosofía política
que él asoció a los nombres de Sócrates,
Platón, Aristóteles, Plutarco y Cicerón.
Sin embargo, toda esta tradición, según Hobbes,
ha fallado en su búsqueda de la verdad, por su incapacidad
de guiar a los hombres a la paz. El categórico rompimiento
de Hobbes con la tradición fue decisivamente preparado
por Maquiavelo y, siguiendo los pasos de Maquiavelo, por Bacon.
Según Maquiavelo, los clásicos fallaron porque sus
miras fueron demasiado altas. Al fundamentar sus doctrinas políticas
en consideraciones sobre las más altas aspiraciones del
hombre, la vida de virtud y la sociedad dedicada a la promoción
de la virtud: como dijo Bacon, hicieron “leyes imaginarias
para repúblicas imaginarias”. El “realismo”
de Maquiavelo consistió en rebajar conscientemente las
normas de la vida política, tomando como objeto de la vida
política no la perfección del hombre sino esas metas
bajas que en realidad persiguen casi todos los hombres y las sociedades
durante casi todo el tiempo. Los planes políticos, hechos
de acuerdo con los motivos más bajos pero más poderosos
del hombre podrán, mucho más probablemente, ser
realizados, que las utopías de los clásicos.
HOBBES
Y MAQUIAVELO Sin embargo, en contraste con Maquiavelo,
Hobbes elaboró un código de ley moral o natural,
la ley natural como ley moralmente obligatoria, que determina
los propósitos de la sociedad civil. Pero, aceptando el
“realismo” de Maquiavelo separó su doctrina
de la ley natural de la idea de la perfección del hombre
(Lev., cap. XI). Intentó deducir la ley natural de lo que
es más poderoso en casi todos los hombres todo su tiempo:
no la razón, sino la pasión. Y, porque lo que consideró
como su descubrimiento de las auténticas raíces
de la conducta humana, su conocimiento de la naturaleza humana
y su modo científico de proceder, Hobbes creyó que
había triunfado donde los demás habían fallado,
que él era el primer auténtico filósofo de
la política. De acuerdo con estas convicciones, recomendó
que su libro fuese impuesto como autoridad en las universidades
y atacó constantemente las doctrinas de Aristóteles,
“cuyas opiniones son en estos días y en estos lugares,
de mayor autoridad que cualesquiera otros escritos humanos”,
por subversivas y falsas Lev., cap. XXXI).
EL
MÉTODO Según Hobbes, conocimiento
científico significa conocimiento matemático o conocimiento
geométrico. Hasta ahora, escribió, la geometría
es la única ciencia que ha llegado a conclusiones indiscutibles.
El término “geometría” fue empleado
a veces por Hobbes, para referirse a todas las ciencias matemáticas,
el estudio del movimiento y de la fuerza, la física matemática,
así como el estudio de figuras geométricas. La filosofía,
o ciencia, procede de una de dos maneras:
1
) Con el método compositivo, o “sintéticamente”,
razonando a partir de las causas primeras y generadoras de todas
las cosas hacia sus efectos aparentes, o
2
) Con el método resolutivo, o “analíticamente”,
por razonamiento a partir de efectos o hechos aparentes hacia
posibles causas de su generación.
Los
primeros principios de todas las cosas son definidos por Hobbes
como cuerpo o materia, y movimiento o cambio de lugar: “Cada
parte del Universo es Cuerpo; y aquello que no es cuerpo no es
parte del Universo; y dado que el Universo es Todo, aquello que
no es parte de él, es Nada [...]”. De acuerdo con
el modo sintético o geométrico de proceder, empezaríamos
con las leyes de la física en general, y de ellas deduciríamos
las pasiones, las causas de la conducta del hombre en particular
y de las pasiones deduciríamos las leyes de la vida social
y política. Sin embargo, por medio del método analítico,
el análisis de la experiencia sensorial, llegamos a definiciones
adecuadas de los propios primeros principios.
El
método analítico tiene especial importancia para
la filosofía política, pues Hobbes esperaba que
la ciencia moral y civil que estaba elaborando lograse ser convincente
no sólo para los filósofos naturales sino también
para cualquier hombre “que sólo pretenda razonar
lo suficiente para gobernar a su familia privada”. Esta
expectativa es razonable porque los hechos en que se basa su análisis
son conocidos, por experiencia, de todos los hombres normales.
Hobbes invita a su lector a poner a prueba la verdad de lo que
escribe mirando en sí mismo y considerando si lo que dice
Hobbes acerca de las pasiones, los pensamientos y las inclinaciones
naturales de la humanidad se aplica a él; luego aprendiendo
a “leerse” y conocerse a sí mismo mediante
la similitud de pasiones y situaciones, podrá leer las
pasiones y los pensamientos de todos los demás.
Aunque
su concepción del método científico influyó
sobre las formulaciones, las presentaciones y el análisis
de la experiencia humana que hace Hobbes, indica que no es su
concepción de la ciencia, sino su entendimiento de la experiencia
precientífica común, lo que debemos buscar para
poder determinar la verdad y la importancia de su filosofía
política. Sugiero que lo adecuado y correcto de sus juicios
o de sus visiones de las experiencias humanas fundamentales puede
considerarse e interpretarse independientemente de su física.
(Lev., cap. XXXIV y cap. XLVI)
LA
PASIÓN POLÍTICA La conducta humana,
según Hobbes, debe interpretarse básicamente en
función de una psicología mecanicista de las pasiones
(Lev., cap. VI, Elements 1.71-1.10.11), esas fuerzas del hombre
que, por decirlo así, lo empujan desde atrás; no
se le debe interpretar en función de aquellas cosas que
podría considerarse que atraen al hombre de frente, los
fines del hombre, o lo que, para Hobbes, sería objeto de
las pasiones. Los objetos de las pasiones, dice Hobbes, varían
con la constitución y educación de cada hombre y
son demasiado fáciles de disimular. Además, el bien
y el mal, las palabras con que los hombres caracterizan los objetos
de sus deseos y sus aversiones, son estrictamente relativos al
hombre que emplea las palabras. “pero estas palabras de
bueno, malo y despreciable [...] no son simple y absolutamente
tales, ni ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de la naturaleza
de los objetos mismos [...]”.
Lo
que los hombres en realidad quieren decir cuando afirman que algo
es bueno es que les agrada. Sin embargo, es cierto que, dado que
las pasiones desembocan en acciones, los hombres son guiados por
su imaginación y por sus opiniones de lo que es bueno y
de lo que es mal; pero los pensamientos no dominan las pasiones;
por lo contrario: “porque los pensamientos son, con respecto
a los deseos, como escuchas o espías, que precisa situar
para que avizoren el camino hacia las cosas deseadas”. (Lev.,
cap. VI, cap. VIII).
EL
ESTADO DE NATURALEZA Hobbes estuvo de acuerdo
con la tradición, basada en Sócrates y que incluye
a Santo Tomás de Aquino, de que las metas y el carácter
de la vida moral y política deben ser determinadas por
referencia a la naturaleza, especialmente a la naturaleza humana.
Sin embargo, determinó el modo en que la naturaleza fija
las normas de la política de manera muy distinta a la tradición,
a saber, mediante la elaboración de una teoría del
“estado de naturaleza”. La teoría del estado
de naturaleza, deducida, dice Hobbes, de las pasiones del hombre,
es un modo de hacer frente al antiguo problema psicológico,
problema de importancia decisiva para la filosofía política:
el hombre, por naturaleza, ¿es social y político?
Hobbes niega que el hombre sea social y político por naturaleza
(De Cive, cap. I). Los motivos de su negativa se hacen evidentes
en la teoría del estado de naturaleza, esa condición
prepolítica en que los hombres viven sin gobierno civil
o sin un poder común, sobre ellos, que los mantenga en
el temor.
Si
el hombre no es social y político por naturaleza, entonces
todas las sociedades civiles debieron desarrollarse a partir de
estados de naturaleza presociales y prepolíticos, es decir,
el estado de naturaleza debió de existir entre los progenitores
de todos los hombres que hoy viven en una sociedad civil.
Hobbes
no creyó que hubiese jamás semejante estado en todo
el mundo, pero, dijo, en muchos lugares de América “en
este momento”, durante las guerras civiles, y entre soberanos
independientes, semejante estado en realidad existe.
Sin
embargo, la cuestión histórica no es muy importante
para Hobbes. El estado de naturaleza se deduce de las pasiones
del hombre; pretende revelar y aclarar aquellas inclinaciones
naturales del hombre que debemos conocer para formar el tipo adecuado
de orden político. Sirve básicamente para determinar
las razones, los propósitos o los fines por los cuales
los hombres forman sus sociedades políticas. Una vez conocidos
estos fines, el problema político es cómo organizar
al hombre y la sociedad para alcanzar con la mayor eficacia los
fines.
¿Cuál
sería la condición de la humanidad si no existiese
sociedad civil? ¿Cómo se relacionarían los
hombres entre sí? En primer lugar, arguye Hobbes, los hombres
son mucho más iguales en facultades de cuerpo y espíritu
de lo que hasta hoy se ha reconocido. La igualdad más importante
es la igual capacidad de todos los hombres para matarse unos a
otros. Esto es importantísimo, porque la preocupación
principal de los hombres es su propia conservación. A su
vez, la propia conservación es importantísima porque
el temor, el miedo a la muerte violenta, es la más poderosa
de las pasiones. La igualdad de capacidad conduce a una igualdad
de expectativas y a la competencia entre todos los hombres que
desean las mismas cosas.
Esta
enemistad natural es intensificada por la difidencia o desconfianza
que los hombres sin gobierno sienten unos hacia otros, cuando
imaginan cómo a cada quien le gustaría privar a
todos los demás de los bienes que tengan (incluso la vida),
de modo que cada cual se vea pensando en subyugar a todos los
demás hasta que no quede ningún poder capaz de amenazar
su seguridad. En contra de lo que se dice “en los libros
de los viejos filósofos moralistas”, afirma Hobbes,
la felicidad o dicha es un continuo paso de los deseos, de un
objeto a otro. Por consiguiente, las acciones e inclinaciones
voluntarias de todos los hombres tienden no solamente a procurar
sino también a asegurar una vida feliz. “De este
modo señalo – dice Hobbes – en primer lugar
como inclinación general de la humanidad entera, un perpetuo
e incesante afán de poder tras poder, que cesa solamente
con la muerte” (Lev., cap. XI).
ESTADO
DE NATURALEZA Y DISCORDIA El problema de la vida
civil se complica más por la presencia en nuestra naturaleza
del amor a la gloria, el orgullo o la vanidad. Hobbes llama placeres
del espíritu a todos aquellos placeres que no son carnales
o sensuales. Todos los placeres del espíritu provienen,
directa o indirectamente, de la “vanagloria”. La vanagloria
se basa en las buenas opiniones que un hombre oye o que tiene
de sí mismo o de su poder. Las opiniones se basan siempre
en comparaciones con los demás. Cada quien desea que los
otros lo aprecien como él se aprecia a sí mismo
y, por consiguiente, a la primera señal de desprecio y
de desdén está totalmente dispuesto a destruir a
quienes lo desdeñan. Aun cuando los hombres se reúnen
con fines de placer y de recreo, buscan la vanagloria, sobre todo
por medio de las cosas que causan risa. Y la risa, dice Hobbes,
es causada o bien por la gloria repentina, que nos causa algún
acto repentino que a nosotros nos agrada, “o por la aprehensión
de algo deforme en otras personas, en comparación con las
cuales uno se ensalza a sí mismo”. Esta situación
no mejora por ninguna referencia a un sentido del honor o nobleza.
El
honor y el deshonor, debidamente interpretados según Hobbes,
no tienen nada que ver con la justicia o la injusticia. El honor
no es más que un reconocimiento u opinión del poder
de alguien, es decir, su superioridad, sobre todo el poder que
tenemos de ayudarnos o de dañarnos a nosotros mismos. Hasta
la reverencia es definida por Hobbes como la concepción
que tenemos de otro ser, el cual, teniendo la capacidad de hacernos
bien o mal, no tiene la voluntad de hacernos mal. No se hace hincapié
en la admiración o el amor, sino en el miedo.
Estas
tres grandes causas naturales de discordia entre los hombres –
la competencia, la desconfianza, la gloria – hacen que el
estado de naturaleza sea en realidad un estado de guerra, “una
guerra tal que es la de todos contra todos”. En semejante
estado:
«Los
hombres viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y
su propia invención pueden proporcionarle. En una situación
semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto
es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni
navegación, ni uso de los artículos que pueden ser
importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos
para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni
conocimiento de la faz de la Tierra, ni cómputo del tiempo,
ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe
continuos temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre
es solitaria, pobre, hosca, embrutecida y breve». [Lev.,
cap. XIII]
A
mayor abundamiento, en el estado de naturaleza no se puede apelar
a la justicia; nada pude ser injusto allí, pues la justicia
y la injusticia sólo son tales en los términos de
alguna ley anterior, y no hay ley fuera de la sociedad.
En
suma, el hombre no es social por naturaleza; por lo contrario,
la naturaleza disocia al hombre. Así el estado de sociedad
civil es radicalmente convencional. Esto no significa que no estén
presentes en los hombres ciertos impulsos o fuerzas naturales
que los impelen hacia la vida civil. Significa que las fuerzas
antisociales son tan naturales y, cuando no son mitigadas por
la convención, aún más poderosas que las
fuerzas que promueven la vida civil.
En
lugar de servir como guía directa hacia la bondad humana,
la naturaleza indica aquello de lo que el hombre debe huir. Lo
único bueno del estado de naturaleza es la posibilidad
de salir de él. Y con Hobbes ya estamos en una atmósfera
propicia a la idea de conquistar la naturaleza.
EL
ESTADO DE NATURALEZA Y EL MIEDO A LA MUERTE El
temor a la muerte, el deseo de comodidad y la esperanza de lograrla
por medio de su laboriosidad inclinan a los hombres a la paz.
La razón actuando junto con estas pasiones – temor,
deseo y esperanza –, sugiere reglas para vivir pacíficamente
en común. Al comparar estas pasiones con las tres grandes
causas naturales de enemistad entre los hombres, vemos que el
miedo a la muerte y el deseo de comodidad se encuentran presentes
tanto en las inclinaciones a la paz como entre las causas de enemistad;
la vanagloria o el deseo de gloria está ausente del primer
grupo [Lev., cap. XIII]. Así pues, la tarea de la razón
consiste en inventar medios de redirigir y de intensificar el
temor a la muerte y el deseo de comodidad, de tal manera que se
sobrepongan y anulen los efectos destructivos del deseo de gloria
y orgullo. Al comprender en forma mecanicista, seremos capaces
de manipularla y por último – parece esperar Hobbes
– de domeñarla. Hobbes dice que estas reglas de la
razón son Leyes de Naturaleza, la Ley Moral y, a veces,
dictados de la razón Al emplear estos nombres reconoce
que se está inclinando hacia el uso tradicional, pues para
él las reglas son, simplemente, conclusiones o teoremas
concernientes a todo lo que conduce a su propia conservación.
En buenos términos, sólo las órdenes del
soberano civil son leyes. Sin embargo, estas reglas, en la medida
en que también son impuestas por Dios en ls Sagradas Escrituras,
pueden llamarse leyes.
¿HOBBES
LIBERAL? Todas las leyes de naturaleza y todos
los deberes u obligaciones sociales y políticos se originan
en el derecho de naturaleza y se subordinan al derecho del individuo
a su propia conservación. Y hasta el punto en que el liberalismo
moderno enseña que todas las obligaciones sociales y políticas
provienen de los derechos individuales del hombre y están
al servicio de éstos, podemos considerar a Hobbes como
fundador del liberalismo moderno. Puede esperarse que las reglas
sociales, morales y políticas y las instituciones que están
al servicio de los derechos individuales sean mucho más
eficaces que los utópicos planes de Platón y de
Aristóteles, pues los propios derechos individuales se
originan en las pasiones y los deseos más egoístas
y poderosos de los hombres: el deseo de una vida confortable y,
el más poderoso de todos, porque es el temor a lo peor
de todo, el temor a la muerte violenta, la pasión subyacente
en el derecho a la propia conservación. Dado que los derechos
son apoyados por las pasiones, en cierto sentido puede decirse
que se imponen por sí mismos. Al ir quedando desacreditados
los fundamentos de las doctrinas tradicionales de moderación
moral y desprecio al egoísmo, va quedando abierto el camino
a una nueva legitimación o consagración del egoísmo
humano.
(..)
LA
REPÚBLICA COMO UNA PERSONA ...
La república debe estar constituida como persona legal
por una gran multitud de hombres, cada uno de los cuales se compromete
ante todos los demás a respetar la voluntad de esta persona
legal, civil o artificial, como si fuese la propia voluntad. Esta
persona legal, el soberano “es” la república.
En términos prácticos esto significa que cada súbdito
debe considerar todas las acciones del poder soberano como acciones
propias suyas, toda la legislación del soberano como su
propia autolegislación. De hecho, el poder soberano, el
poder de representar y de ordenar las voluntades de todos puede
ser vertido en un hombre o en un consejo. Hobbes fue el primero
en definir la asamblea como una “persona”. Consideró
necesario esto por las razones siguientes. Dado que la única
obligación legítima es, en última instancia,
una obligación para consigo mismo, la libertad del hombre
en el estado de naturaleza debe sobrevivir, en alguna forma, en
su sujeción al gobierno: “porque no existe obligación
impuesta a un hombre que no provenga de un acto de su voluntad
propia, ya que todos los hombres son, por su naturaleza, libres”.
(Lev., XXI). Esto se logra por medio de las ficciones legales
de que el soberano es una “persona” con una voluntad
que puede representar las voluntades de todos sus súbditos
y que la legislación del soberano es una autolegislación
del súbdito. Mediante tal unión, los poderes y las
facultades de cada súbdito pueden llegar a contribuir plenamente
a mantener la paz y la defensa comunes.
EL
CONTRATO SOCIAL El contrato social tiene dos partes:
1)Un
pacto de cada miembro del futuro cuerpo civil con cada uno de
los demás para reconocer como soberano a todo hombre o
asamblea de hombres que en que convenga una mayoría de
su número.
2)El
voto que determinará quién o qué debe ser
soberano. Todos los que no intervienen en el contrato permanecen
en estado de guerra y, por lo tanto, son enemigos de los demás.
La
validez del contrato no se ve afectada en modo alguno por el hecho
de que fuese suscrito o no bajo presión, temor a la muerte
y la violencia. El cuerpo político, dice Hobbes, puede
ser fundado “naturalmente” así como por medio
de una institución. Todo gobierno paternal y despótico
surge, en primer lugar, por el temor del soberano mismo, es decir,
cuando es un conquistador en caso de guerra: todo gobierno por
institución surge por el temor mutuo de los individuos.
En ambos casos el temor es el motivo. Ambos fundamentos son igualmente
legítimos: no hay diferencia, en lo que concierne al derecho,
entre la fundación por conquista y la fundación
por institución.
En
la adquisición de la soberanía por conquista, no
hay diferencia si la guerra fue una guerra justa o si no lo fue.
Como nadie puede realmente transferir su fuerza y sus facultades
a otro, de hecho el contrato social obliga a todos a no a no resistir
a la voluntad del poder soberano; es obvio que no todos los ciudadanos
han entrado explícitamente en semejante pacto; pero se
considerará que todo el que vive en una república
aceptando la protección del soberano, tácitamente
entró en el pacto. Al parecer, para Hobbes, esa exactitud
de la vida política, que corresponde a la exactitud matemática
en cuestiones teóricas, es una exactitud legal.
El
contrato social sólo es obligatorio cuando se alcanza el
fin por el cual se le suscribió, a saber, la seguridad.
Se cambia obediencia por protección. No que los hombres
puedan estar completamente a salvo de daño por otros. A
cada ciudadano le basta saber que todo el que intente dañarlo
es más lo que teme al castigo del soberano que lo que espera
ganar por su delito.
DERECHOS
DEL SOBERANO El primer derecho del soberano es
el derecho a castigar o el derecho de ejercer el poder político.
Esto se sigue de la fundamental renuncia al derecho de resistencia,
aceptada por todos los ciudadanos. Ningún súbdito
puede liberarse de su obligación afirmando que el soberano
ha cometido un incumplimiento del pacto, pues el soberano no ha
hecho ningún pacto con ningún súbdito: los
súbditos han pactado sólo entre ellos. Y puesto
que el soberano no ha pactado con nadie, sólo él
conserva el derecho a todas las cosas que todos los hombres tenían
en el estado de naturaleza. Por consiguiente, no puede dañar
a nadie ni cometer injusticia, ya que la injusticia o el daño
en el sentido estricto o legal no es más que el incumplimiento
del pacto, suponiendo un derecho al que ya se ha renunciado por
pacto.
Además,
puesto que el soberano representa la voluntad de cada uno de los
súbditos, todo aquel que acusare de daño al soberano
estará acusándose a sí mismo, y es casi imposible
hacerse injusticia a sí mismo. Por tanto, los súbditos
no pueden castigar con justicia, en forma alguna, al soberano.
El derecho de hacer la guerra y la paz, que incluye el derecho
de exigir impuestos y de obligar a los ciudadanos a tomar las
armas en defensa de su país, también es anejo al
soberano, pues estos derechos deben estar en manos del mismo poder
que puede castigar a quienes no lo obedezcan.
Por
la misma razón el poder legislativo también debe
estar en manos del soberano: los hombres no obedecerán
las órdenes de aquellos a quienes no tengan razones para
temer. El poder de la espada, el poder punitivo y el poder legislativo
deben estar en las mismas manos.
(,,,)
© Laurence BERNS: THOMAS HOBBES (1588-1679) –fragmentos,
extraídos del libro HISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA,
Leo STRAUSS y Joseph CROPSEY (compiladores). Fondo de Cultura
Económica, México (2ª ed., 1996). Reproducción
exclusivamente para uso escolar.