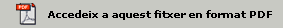POSICIÓN ORIGINAL: De una manera un tanto irónica (irónica respeto a las tesis de Rawls), se denomina ‘posición original’ en ética animal la que expresó William Frankena (1908-1994): «Todos los seres que son capaces de experimentar placer, dolor, alegría, sufrimiento, miedo, esperanza, etc. — en suma, que son capaces de sentir y de tener experiencias conscientes — son dignos de consideración moral por sí mismos, en la medida en que podemos tener influencia sobre lo que les suceda, por lo que somos voluntariamente o por lo que hacemos». En otras palabras, la cuestión que provoca la reflexión en ética animal no es si el animal no-humano puede pensar, sino si puede sufrir (Bentham).
«SUJETO DE UNA VIDA» [Subject-of-a-life]: Concepto elaborado por Tom Reagan, para responder a la tesis de Rawls para quien no es posible tener derechos si no se pueden tener deberes (lo que excluiría a los no-humanos del ámbito de la justicia) y, especialmente, a la opinión del filósofo ambientalista Joel Feinberg que ya en 1974 afirmó que para tener derechos hay que tener intereses. Para Reagan, el interés de cualquier animal, humano o no, es ser «sujeto de una vida». Este derecho sería previo a cualquier otro deber y lo fundamentaría. En todo caso, la posición de Reagan es bastante restrictiva, sólo de los mamíferos (y específicamente de los mamíferos mayores de un año y medio), puede decirse que son sujetos de una vida.
ESPECISMO [Especieismo]: Concepto divulgado por Peter Singer pero de origen anterior (parece que originado en la obra del psicólogo Richard D. Ryder en 1970), que por analogía a ‘racismo’ y ‘sexismo’, designa la discriminación según la especie. El especismo es un prejuicio que consiste en tomar partido a favor de los intereses de la propia especie.
Los especistas asignan diferente valor o diferentes derechos a los animales no-humanos, sólo por el hecho de ser no-humanos. De la misma manera que la inferioridad de las mujeres se justificaba por el hecho de ser mujeres, o que la inferioridad de derechos de los negros se justificaba por el hecho de ser negros (y en ambos casos el hecho en bruto producía derechos), también la inferioridad de las especies de animales no-humanos se justifica como una cuestión de hecho. Ello no niega que haya especistas que proclamen amar mucho a los animales, de la misma manera que había dueños de esclavos compasivos y que encontraríamos hombres que se desesperan cuando les abandona la mujer a quien maltratan.
El especismo es un prejuicio que se inculca en la infancia: libros infantiles y películas divulgan la imagen de animales felices que ‘deben’ morir para el consumo humano pero que han tenido una vida supuestamente plena. Los especistas muchas veces discriminan también en sus preferencias entre animales: para ello se basan en razones como la familiaridad (prefieren especies simbólicas como el león, el águila…), la talla (defienden la ballena, el oso polar...), o se mueven por criterios estéticos y afectivos (prefieren animales con un aire infantil, o ‘inocente’). Existe también especismo religioso (vacas sagradas) o supersticioso (gatos negros), etc.
El especismo atenta al principio moral de imparcialidad: así los especistas defienden el asesinato de animales no-humanos en experimentos científicos, cuando detestarían que se asesinase a un humano y no lamentan la muerte del toro pero lamentarían la de un torero.
IGNORANCIA VOLUNTARIA: Decisión de ignorar el sufrimiento de los animales no-humanos para no producir malestar psicológico o emocional en humanos. La primera causa del especismo es la ignorancia; tanto sobre el mundo animal como sobre la manera en que los humanos tratan a los no-humanos. Los medios de comunicación alientan esa ignorancia, pero los ciudadanos también prefieren no saber. La ignorancia voluntaria es, como se puso de manifiesto en el ascenso del nazismo, una de las causas de degradación de la democracia.
DOLOR: El dolor es una de las características de la vida de todos los animales, humanos y no-humanos. Pero eso no lo convierte en moralmente bueno, ni en deseable. Disminuir el dolor y aumentar la felicidad constituye el objetivo de toda vida moral. Si los animales (humanos o no), no sufriesen, el problema moral no existiría, pues todos tendrían una vida dichosa y feliz. El dolor humano se expresa de forma lingüística y psicológica, por la capacidad que tenemos de anticipar un hecho futuro (la proximidad de la muerte...). El dolor de los mamíferos no-humanos es indiscriminado (no puede distinguir entre si intentan matarlo o capturarlo), por lo que su terror ante una situación dolorosa puede ser incluso superior al humano. En todo caso, es absurdo suponer que los animales no-humanos no sufren por el simple hecho de que no manifiesten sufrimiento, pues muchos animales tienen sentidos corporales más complejos que los nuestros y, además, no disponen de un lenguaje articulado para expresar el dolor.
Ante el sufrimiento y el dolor los animales no son iguales. El sufrimiento es directamente proporcional a la complejidad del sistema nervioso.
SENSIBILIDAD ANIMAL: Existe un cierto consenso en que los derechos animales están vinculados a la sensibilidad: la lombriz o la esponja no pueden tener el mismo tipo de derechos que un mamífero porque, sencillamente, su sistema nervioso es mucho menos complejo y su capacidad para sufrir es, por lo tanto, menor
BIENESTAR ANIMAL: Es fundamentar distinguir entre ‘animal welfare’ y ‘animal rights’. El tema de los ‘derechos animales’ es complejo, pues podría tratarse de derechos morales o de derechos legales, con un estatuto diverso en cada caso. Y en todo caso no está claro que un chimpancé pueda tener ‘derechos humanos’ sin caer en un anacronismo (en todo caso le corresponden derechos como chimpancé, no como humano). Por eso el deontologismo básico en temas de animales exige, simplemente, no explotarlos, no usarlos como instrumentos cuando un ser vivo es un fin en si mismo. Desde este punto de vista los defensores de los derechos animales se denominan a sí mismos ‘abolicionistas’ y usan argumentos utilitaristas y kantianos. La postura de quienes defienden el bienestar animal [‘animal welfare’] no debe confundirse con la de quienes reivindican sus derechos. El welfarismo o movimiento por el bienestar animal es una postura reformista —o propia de ‘abolicionistas pacientes’ y básicamente consiste en la prohibición de ‘hacer sufrir inútilmente’ a un animal; cosa que de ninguna manera se identifica con ‘no hacerles sufrir’. Podría existir un sufrimiento útil si las circunstancias lo requieren.
Desde 1979, el movimiento por el bienestar animal defiende las denominadas «cinco libertades» consensuadas a partir de los trabajos del Farm Animal Welfare Council británico, que fueron formuladas al principio para los animales de granja, pero que pueden ampliarse a todos los animales cuya responsabilidad recae en el hombre. El bienestar animal define negativamente por cinco características y positivamente por un derecho; para que se pueda hablar de ‘bienestar animal’ es preciso: (1) ausencia de hambre y de sed, (2) ausencia de in-confort, (3) ausencia de dolor, (4) ausencia de heridas y de enfermedad, (5) ausencia de miedos y de estrés. Positivamente se caracteriza por la libertad de expresar sus comportamientos naturales.