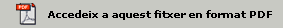FRAGMENTOS
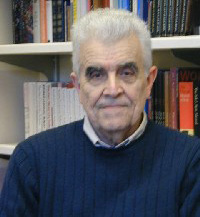
1.- EL CHIVO EXPIATORIO
En el seno de cada cultura cada individuo se siente «diferente» de los demás y concibe las «diferencias» como legítimas y necesarias. Lejos de ser radical y progresista, la exaltación actual de la diferencia no es más que la expresión abstracta de una perspectiva común a todas las culturas. En cada individuo hay una tendencia a sentirse «más diferente» de los otros que los demás y, paralelamente, en cada cultura, una tendencia a imaginarse a sí misma no sólo como diferente de las demás sino como la más diferente de todas, porque cada cultura mantiene en los individuos que la componen este sentimiento de «diferencia» (cap. 2, p. 33).
EL CHIVO EXPIATORIO
La diferencia al margen del sistema aterroriza porque sugiere la verdad del sistema, su relatividad, su fragilidad, su fenecimiento (Cap. 2, p.33).
EL CHIVO EXPIATORIO
La conjunción perpetua en los mitos de una víctima muy culpable y de una conclusión simultáneamente violenta y liberadora sólo puede explicarse mediante la fuerza extraordinaria del mecanismo del chivo expiatorio. Esta hipótesis, en efecto, resuelve el enigma fundamental de cualquier miología: el orden ausente o comprometido por el chivo expiatorio se restablece o se establece por obra de aquel que fue el primero en turbarlo. Sí, exactamente así. Es concebible que una víctima aparezca como responsable de las desdichas públicas y eso es lo que ocurre en los mitos, al igual que en las persecuciones colectivas, pero la diferencia reside en que exclusivamente en los mitos esa misma víctima devuelve el orden, lo simboliza e incluso lo encarna (Cap. 3, p.60).
EL CHIVO EXPIATORIO
La mitología es un juego de transformaciones. Lévi-Strauss ha sido el primero en mostrarlo y su contribución es preciosa. Pero el etnólogo supone, erróneamente me atrevo a decir yo, que el paso siempre es posible en cualquiera de los sentidos. Todo se sitúa en el mismo plano. Nunca se gana o se pierde nada esencial. La flecha del tiempo no existe.
Aquí vemos claramente la insuficiencia de esta concepción. (…)
El análisis estructuralista se basa en el principio único de la oposición binaria diferenciada. Éste principio no permite descubrir en la mitología la extrema importancia del todos contra uno de la violencia colectiva. El estructuralismo sólo ve en él una oposición más y la refiere a la ley común. No concede ninguna significación especial a la representación de la violencia cuando existe y con mayor razón cuando no existe. Su instrumento analítico es demasiado rudimentario para entender lo que se pierde en el transcurso de una transformación como la que acabo de descubrir (Cap. 6, p.99).
EL CHIVO EXPIATORIO
Nuestros contemporáneos critican todo eso [mitos y rituales]; condenan altivamente el orgullo del Occidente moderno, pero es para caer en una forma de orgullo aún peor. Para no aceptar nuestras responsabilidades en el mal uso que hacemos de las prodigiosas ventajas que se nos han concedido, negamos su realidad. Sólo renunciamos al mito del progreso para recaer en el mito todavía peor del eterno retorno. Si juzgamos a partir de nuestros sabihondos, ahora no estamos trabajados por ningún fermento de verdad; nuestra historia carece de sentido, la misma noción de historia no significa nada. No existen signos de los tiempos. No vivimos la singular aventura que creemos vivir. La ciencia no existe, el saber tampoco. (Cap. 14, p.265).
2.- LA RUTA ANTIGUA DE LOS HOMBRES PERVERSOS
Cuando hablo del chivo expiatorio no estoy pensando en el animal utilizado para los sacrificios en el famoso rito del Levítico. Empleo la expresión en el sentido en que corrientemente se utiliza en torno a las circunstancias políticas, profesionales, familiares, sin pensar en dicho rito. Esta utilización es moderna y no aparece, por supuesto, en el Libro de Job. Pero el fenómeno sí aparece, con una dimensión más atroz. El chivo expiatorio es el inocente que polariza sobre él el odio universal. Exactamente es aquello de lo que Job se queja (Cap 1, p. 15).
LA RUTA ANTIGUA DE LOS HOMBRES PERVERSOS
El misterio de Job se presenta en un contexto que no lo explica, pero que permite situarlo mejor. El chivo expiatorio es un ídolo roto en mil pedazos. Ascensión y caída están enlazadas. Se adivina que tales extremos se tocan, pero aunque no se les pueda interpretar separadamente, no puede tampoco convertirse al primero en causa del segundo. Presentamos un fenómeno social mal definido pero real, de desarrollo no seguro pero probable.
El único punto en común entre ambos periodos [su ‘periodo triunfal’ y el ‘glacial invierno’, p.23] es la unanimidad de la comunidad, en la adoración primero, en el aborrecimiento después. Job es la víctima de la mudanza masiva y súbita de una opinión pública visiblemente inestable, caprichosa, carente de toda moderación, No parece más responsable del cambio de esta multitud que Jesús lo es de un cambio muy semejante, entre el Domingo de Ramos y el Viernes de Pasión.
Para que se ocasione esta unanimidad en los dos sentidos, debe producirse un mecanismo mimético en la multitud. Los miembros de la comunidad se influyen recíprocamente, se imitan unos a otros en la adulación fanática y, a continuación, en la hostilidad aún más fanática (Cap 2, p.24).
LA RUTA ANTIGUA DE LOS HOMBRES PERVERSOS
La carrera del héroe mítico [Edipo] se parece demasiado a la de Job para como no pensar que tras ambos textos se esconde un solo y único fenómeno, la metamorfosis del ídolo popular en chivo expiatorio (Cap. 6, p. 48).
LA RUTA ANTIGUA DE LOS HOMBRES PERVERSOS
Un mito no es más que esto, esa fe absoluta en la omnipotencia del mal de la víctima que libera a los perseguidores de sus recíprocas recriminaciones y, por tanto, forma un solo cuerpo con la fe absoluta en la omnipotencia de la salvación (Cap. 6, p. 49).
LA RUTA ANTIGUA DE LOS HOMBRES PERVERSOS
El sufrimiento y la degradación de una víctima, aunque no merecidos, constituyen entre los hombres un factor de buena conducta, un principio de edificación moral, un tónico milagroso para el cuerpo social. El pharmakos se convierte en pharmakon: la víctima propiciatoria se transmuta en droga maravillosa, temible, sí, pero capaz de curar, si se suministra en dosis convenientes, para todas las enfermedades. Si Job quisiera desempeñar dócilmente su papel transcurrido cierto tiempo, volvería a convertirlo, sin duda en un gran hombre, quizá una divinidad menor.
Maldecir a Job todos juntos es realizar una obra divina, puesto que equivale a reforzar la armonía del grupo, aplicar un bálsamo soberano a las llagas de la comunidad (Cap. 11, p.89).
LA RUTA ANTIGUA DE LOS HOMBRES PERVERSOS
Nada más difícil de resolver en las ciencias de la cultura que el papel de la analogía. En el siglo XIX se prestaba gran atención a las más pequeñas analogías. De un limitado número de analogías no dominadas, se extraían teorías muy generales. Los resultados decepcionaron forzosamente y en nuestros días la reacción ante esa decepción ha llegado a su punto álgido. A partir de ese momento, la desconfianza frente a las analogías es tal que, a veces, se las ignora. Frente a las más patentes similitudes hay una voluntad declarada de no extraer la menor conclusión, para evitar que se repitan las anteriores decepciones. Actitud tan estéril como la anterior. Acabamos de vivir una época en que el solo hecho de evitar las analogías se consideraba una especie de progreso científico, actitud que no nos ha hecho correr los mismos peligros que los abusos de antaño. Pero, desgraciadamente, no ha conducido, estrictamente, a nada, y la árida situación actual lo demuestra. Sin un dominio de las analogías, ninguna teorización etnológica es concebible. Y las analogías no son superables o eludibles. No se puede vivir durante mucho tiempo con la ilusión de que el progreso en etnología consiste en no plantear ya las cuestiones esenciales, en declararlas no pertinentes, particularmente en el ámbito religioso (Cap. 15, p.124).
3.- COSAS ESCONDIDAS DESDE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO
Para salir de la violencia se necesita, de toda evidencia, renunciar a la idea de retribución: hay que renunciar a conductas que siempre han parecido naturales y legítimas. Nos parece justo por ejemplo, responder a las buenas conductas con buenas conductas y a las malas conductas con malas conductas, pero eso es lo que siempre han hecho todas las comunidades del planeta, con resultados bien conocidos. Los hombres se imaginan que para escapar a la violencia les basta con renunciar a toda iniciativa violenta, pero como nadie cree nunca tomar esa iniciativa, como toda violencia tiene siempre un carácter mimético, y resulta o cree resultar de una primera violencia que reenvía a su punto de partida, esta renuncia no es más que aparente y no puede cambiar nada. La violencia siempre se percibe como legítima represalia. Es, pues, al derecho de represalia al que se debe renunciar e incluso a lo que en muchos casos pasa por legítima defensa. En la medida en que la violencia es mimética, como nadie se siente responsable de su primera explosión, solo una renuncia incondicional puede conducir al resultado deseado. Si haces el bien a quienes te hacen el bien ¿qué te parecerá? Incluso los pecadores hacen lo mismo. Incluso los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo equivalente. Al contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio (Ed. Grasset, 1979, pp.221-222. Trad. R. A.)
4.- LITERATURA, MÍMESIS Y ANTROPOLOGÍA
Si el deseo es mimético por naturaleza, todos los fenómenos consiguientes deben necesariamente tender a la reciprocidad. Ya en el nivel del objeto, toda rivalidad tiene un carácter recíproco cualquiera sea su causa. La reciprocidad intervendrá también en el nivel del deseo, si cada cual se convierte en obstáculo-modelo para el otro. El deseo advierte esa reciprocidad. Observa, acumula cada vez más conocimiento del otro y de sí mismo, pero ese conocimiento nunca puede romper el círculo de su ‘alienación’. El deseo trata de escapar a la reciprocidad que descubre. Bajo el efecto de la violenta rivalidad, tarde o temprano, todo modelo debe cambiarse en un antimodelo que manifiesta diferencia en lugar de semejanza. Todos desean romper la reciprocidad, pero esa reciprocidad no hace sino perpetuase de forma inversa (Cap 3, ‘El crítico del subsuelo’, p. 55).
5.- LA ANOREXIA Y EL DESEO MIMÉTICO
El deseo mimético tiene como meta la absoluta delgadez del deslumbrante ser que alguna otra persona es siempre a nuestros ojos, pero que nunca conseguimos llegar a ser nosotros mismos, por lo menos a nuestros propios ojos. Entender el deseo es entender que su egocentrismo es indiscernible de su altercentrismo.
Los estoicos nos dicen que debemos refugiarnos en nosotros mismos, pero nuestro yo bulímico es inhabitable y eso es precisamente lo que San Agustín y Pascal descubrieron antaño. Siempre que no tengamos una meta merecedora de nuestro vacío copiaremos el vacío de los otros y con ello regeneraremos constantemente el infierno del que intentamos huir.
Considerando lo puritanos y tiránicos que fueron nuestros ancestros, sus principios religiosos y éticos podían ser desdeñados impunemente: así ha ocurrido de hecho y los resultados están a la vista. Sólo dependemos de nosotros mismos. Los dioses que nos dimos los creamos nosotros en el sentido de que dependían enteramente de nuestro deseo mimético. De modo que terminamos reinventando amos aún más feroces que el Dios cristiano más jansenista. En cuanto violamos el imperativo de la delgadez sufrimos las torturas del infierno y nos sometemos a una obligación de ayuno redoblada. Nuestros pecados están grabados en nuestra carne y debemos expiar hasta la última caloría mediante una privación más severa que la que cualquier religión haya impuesto jamás a sus adeptos (p. 26-27).
LA ANOREXIA Y EL DESEO MIMÉTICO
La teoría mimética no es aplicable a todas las relaciones humanas, pero incluso en las relaciones entre los seres más próximos hay que ser consciente de los mecanismos que describe. Lo que intento mostrar es que lo caricaturesco es nuestra época. En la medida en que todos nosotros participamos de esta exageración, paradójicamente acaba resultando más difícil de constatar que la normalidad pasada. Ésa es la paradoja de mi tesis, tal vez exagerada pero creo que verdadera, y si me obstino en ella es porque creo también que actualmente la verdad ha dejado de ser verosímil (p. 81).
BIBLIOGRAFÍA:
.- El chivo expiatorio, Barcelona: Anagrama, 1986. Traducción de Joaquín Jordá.
.- La ruta antigua de los hombres perversos, Barcelona: Anagrama, 1989. Traducción de Francisco Díez del Corral.
.- Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Paris: Grasset, 1979. Traducción de Ramon Alcoberro.
.- Literatura, mímesis y antropología. Barcelona: Anagrama, 1984. Traducción de Alberto L. Bixio.
.- La anorexia y el deseo mimético, Barcelona: Marbot ediciones, 2008. Traducción de Elisenda Julibert.